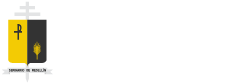“Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe”. Esta afirmación de Santiago (2,18), insiste en la correspondencia que debe existir entre la fe que se profesa y la manera de vivir del creyente; por otra parte, subraya el carácter probatorio que las obras dan al mensaje transmitido.
Hay una obra del Padre que pone sello de garantía y veracidad a todo lo que su Hijo hizo y enseñó: subirlo al cielo y entronizarlo a su derecha. Así pues, el Verbo encarnado ha cumplido bien su misión y ha recibido de Aquel que lo envió el reconocimiento más que merecido; en efecto, el Evangelio de este día no afirma que Jesús sube al cielo por cuenta propia, sino que, en consonancia con otros textos (Cf. 1 Tm 3,16; Lc 24,51; Hch 1,9), la mejor traducción viene siendo “es subido al cielo”. Así pues, la prueba más convincente de que el Hijo de Dios tenía razón es que, luego de haber sido crucificado, fue resucitado y exaltado a la derecha del Padre.
Pero … una vez culminada su misión en este mundo, ¿se ha ido para desentenderse de nosotros? No! Él ha decidido seguir presente gracias a sus discípulos, cuya fe será refrendada igualmente por medio de signos y obras concretas.
Ya casi finalizando el tiempo pascual, quien sigue a Jesús ha de preguntarse si realmente cree, y si dicha fe puede ser traducida en obras concretas. Veamos:
1 No deja de llamar la atención que, en el final del Evangelio de Marcos (16, 9 – 20), aparezca siete veces la realidad del creer (vv. 11, 13, 14, 16, 17). En efecto, el Evangelista no quiere disculpar a los Once, sino que los presenta repetidas veces como incrédulos, al punto que el mismo Jesús les recrimina su falta de fe y su dureza de corazón (v. 14). Es en este contexto en el que, aun a pesar de sus defectos, el Maestro confía en ellos y los envía; el Evangelio de este Domingo, pues, está enmarcado en la contraposición creer – no creer.
A la luz de cuanto hemos dicho, casi que es imposible no creer, luego de constatar cómo el Padre “ha creído” en la obra de su Hijo, y lo ha sentado a su derecha; de ahí que, yendo de nuevo al inicio del Evangelio, todo aquel que acepta a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios (Mc 1,1), celebra su adhesión a Él sumergiéndose en su vida y aceptando el proyecto del Reino como propio, esto es, celebrando – renovando el Bautismo.
2 Ahora bien: esta opción radical por Cristo, es decir, este camino discipular, ha de ser al mismo tiempo misionero; como ya se ha afirmado, Jesús no se ha ido ni se ha desentendido de esta historia, sino que ha querido prolongar su presencia por medio de los creyentes, quienes estamos llamados a transformar el mundo desde el Evangelio. Destaquemos tres rasgos esenciales de un discípulo misionero a la luz de Mc 16, 15 – 20:
- La invitación inicial de Jesús es ponerse en camino, ir: no es posible tolerar conformismo o mediocridad! Quien cree de verdad, siempre vive al mismo tiempo un gran dinamismo que no le permite estar quieto en su zona de confort, sino que hace parte de la Iglesia en salida (EG 20 – 24).
- La Proclamación. El verbo empleado es muy significativo: kēryssō (de donde viene “kerygma”), que implica un hablar con un convencimiento tal, que se involucra de manera efectiva a quien escucha; vale la pena preguntarnos si nuestro anuncio del Evangelio tiene la fuerza necesaria para involucrar incluso a los más alejados.
- Los signos que ratifican la veracidad del mensaje, todos ellos demostrando la autoridad de la palabra que se transmite y la victoria del bien sobre el mal. Actualizados dichos signos al hoy de nuestras vidas, nos hablan de una correspondencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, tal como afirmaba San Pablo VI: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan (…) o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio» (EN 41).
La Ascensión de Cristo activa de manera especial la misión de quienes creemos en Él y nos mueve a dar un testimonio comprometido de nuestra fe: también el Padre quiere acreditar nuestra misión por medio de signos concretos, hasta el día en que merezcamos llegar donde ya nos precedió nuestra cabeza. Bien lo reza un Himno de la Liturgia de las Horas:
“No, yo no dejo la tierra,
no, yo no olvido a los hombres.
Aquí, yo he dejado la guerra,
arriba están vuestros nombres.
Partid frente a la aurora,
salvad a todo el que crea.
Vosotros marcáis mi hora,
comienza vuestra tarea”